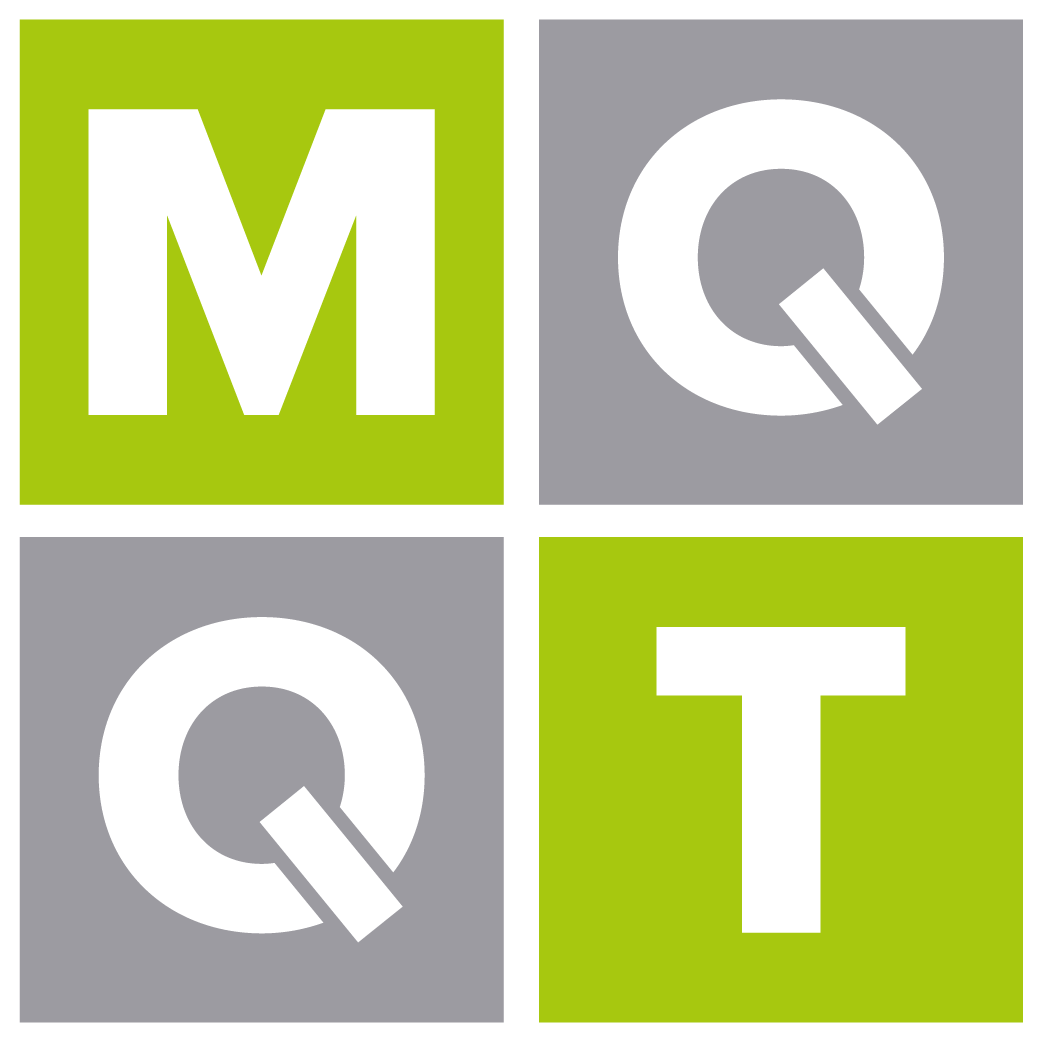De niño no me gustaba el fútbol. Ni jugarlo ni verlo. Mi papá tenía un amigo que un par de veces nos invitó a su palco en el Monumental, y lo que más recuerdo de esas experiencias era la comida que ponían y ver a la legendaria Trinchera Norte de cerca.
Pero también, recuerdo haberme sentido pequeño y débil en ese espacio colmado de voces fuertes y de las lisuras de mi padre cuando veía los partidos. No sabía quienes jugaban, pero me sentía “poco hombre».
No me molestaba no encajar ahí, sin embargo desde muy pequeño sentía que era un problema. Porque claro, el fútbol no es solo el fútbol, es más que un deporte, como cualquier marca de cerveza nos repetirá una y otra vez, con más o menos mujeres objeto de por medio.
En este deporte el juego y el espectáculo conforman el ritual de una comunidad. A través de la euforia, la adrenalina, y el éxtasis compartidos uno trasciende como individuo y se vuelve parte de la colectividad. El tema con el fútbol surge, sin embargo, cuando el lenguaje masculino entra a mediar una experiencia de este tipo, pues el espacio futbolístico es casi exclusivamente de hombres, pero enteramente masculino.
Por un lado, en el fútbol y sus dinámicas lo que está en juego es la hombría. El juego es secundario, por muy bello y emocionante que pueda ser. Pero encima del juego está la competitividad, el ganar, el ser el mejor con todo lo que ser “mejor” conlleva: más fuerte, más valiente, más osado, más huevón; más hombre. Y esto implica, necesariamente, ser mejor que otro, sea mi rival o no. Así, no importa que tan buenos hayan sido individualmente Pelé y Maradona, uno tiene que ser mejor que el otro. Y, por supuesto, no basta ver ganar a mi equipo, sino que también el otro pierda.
En su libro ‘Sobre la violencia’, Slavoj Žižek habla de la envidia como un resentimiento que nos hace enfocarnos más en el otro; pongo su desgracia, la interrupción de su goce, por encima de mis propios intereses. Mi placer no es mi placer sino el no-placer del otro. Žižek utiliza el concepto para hablar de los fundamentalistas musulmanes y cristianos, pero bien podría estar hablando de los hinchas de la U celebrando la eliminación de Alianza de un campeonato al que ni siquiera clasificaron y viceversa.
E incluso dentro de los mismos equipos, siempre se destacan individualidades por encima del desempeño grupal, es un concepto tan afincado en los medios deportivos, que el mismo Ricardo Gareca y los miembros de la Selección tuvieron que pronunciarse al respecto en cada entrevista que daban tras los partidos de las eliminatorias.
Por otro lado, están las palabras, que no son tema menor. Aquel otro al que le tengo que ganar o que, al menos, debe perder, es “maricón” o un “hijo de puta”. El árbitro también lo es, siempre que sus decisiones no me satisfagan. Y si mi equipo tampoco me satisface, ellos también serán “hijos de puta”, además de que seguramente les “falten huevos”. Es decir, la violencia, aquí expresada a través del lenguaje oral no es desde el espectador a un otro rival o no, sino que va para todos. No está enfocada, a veces ni siquiera dirigida, permea y atraviesa todo.
Porque la violencia es la norma, es la actitud general, el estado normal de las cosas cuando se trata de la experiencia futbolística. Desde el hombre que grita a su pantalla hasta los enfrentamientos entre barras bravas, pasando por padres de familia peleándose en partidos infantiles y amigos rompiendo amistades por rivalidades deportivas, el código sobre el cual se construye la comunidad futbolística, tal como está dada hoy en día, es la violencia.
Pero, paradójicamente, el ambiente del deporte rey, también permite el afloramiento de un cierto tipo de sensiblería masculina tabú. Durante un partido, dentro o fuera de la cancha, los hombres, llevados por el éxtasis o por la frustración compartida, pueden permitirse una serie de contactos que no se aparecen acabados los 90 minutos del encuentro. Surge aquí también la paradoja homoerótica de ‘Fight Club’, donde un ambiente violento permite el acercamiento físico tabú entre dos o más hombres.
Los hombres pueden abrazarse, besarse, llorar y expresarse cariños sinceros exacerbados por las emociones que se viven a carne viva durante los encuentros futbolísticos, sin temor al juicio de los otros ni de la sociedad en total; es decir, sin poner en peligro su virilidad. Es un espacio seguro para poder desfogar y luego volver a la sociedad, a la rutina, al orden normal de las cosas, más hombrecitos y masculinos que nunca.
Yo aprendí, con los años, a insultar a la televisión y putear por errores en la defensa. Como todo lenguaje, los códigos de la violencia se aprenden, es una formación que va casi de la mano con la crianza del “ser hombre”. El ritual futbolístico como espacio extraordinario para dejar fluir la violencia y liberarse de los tabúes del sentimentalismo solo sirve para reforzar un modelo de masculinidad que mantiene ambos como norma tácita y silenciosa de la vivencia de los hombres. Pero el fútbol, como hemos visto, no tiene que ser así.
La violencia no es inherente al juego, ni siquiera a los hombres. Podemos disfrutar del juego de Messi y del de Cristiano Ronaldo, podemos celebrar a Perú sin desmerecer a Chile. ¿Podemos ver un partido sin putear al árbitro?
Texto y foto: Patricio Lagos